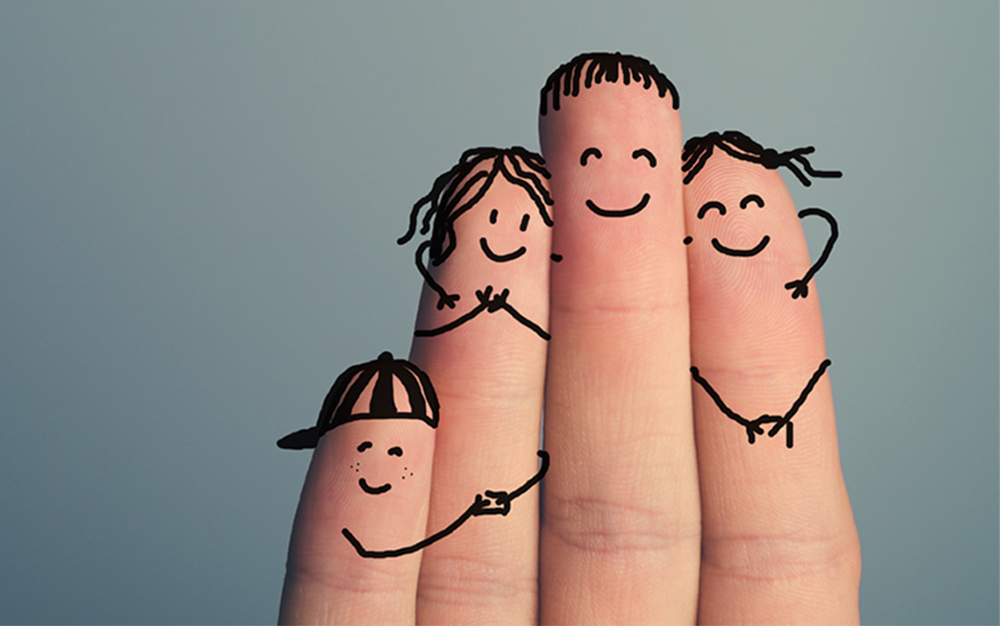Cuando un niño, niña o adolescente llega a un Programa de Acogimiento Residencial Terapéutico, no lo hace solo o sola, también lo hace su familia, con toda la complejidad, historia y dinámicas que la constituyen. Así, el rol ético de los profesionales implica una práctica que combine el compromiso con los derechos del NNA y el reconocimiento de la dignidad de la familia.
Conocer a las familias es entender cómo funciona, qué les gusta hacer, cómo enfrentan las dificultades y qué comparten en su cotidianidad. Implica escuchar sus voces con genuino interés, reconocer sus recursos, sufrimientos y trayectorias, y comprender los factores estructurales (educación, pobreza, exclusión social) que condicionan sus prácticas parentales.
Este conocimiento profundo de las familias y/o adultos significativos es clave para poder intervenir en contextos de acogimiento residencial de forma respetuosa y efectiva, sin juicios, y así orientarse hacia procesos de revinculación o reunificación familiar. Cuando los equipos miran a la familia más allá de los hechos que causaron la separación, se abre la posibilidad de una intervención justa, en perspectiva, basada en la empatía y el reconocimiento de la dignidad de las personas. Esta comprensión permite construir una relación de respeto, que además de contener a las partes involucradas, potencia, acompaña y promueve transformaciones sostenibles para el bienestar de los niños, niñas y adolescentes.
Cuando las familias se sienten auténticamente escuchadas, comprendidas y sin ser reducidas a sus errores o carencias, emergen formas nuevas de vinculación. Un equipo que se dispone a conocer en profundidad sus historias, trayectorias y dolores puede acceder a información esencial para la intervención terapéutica y facilitar que madres, padres u otros cuidadores comiencen a resignificar sus propios relatos, dejando atrás la vergüenza o la desconfianza, que muchas veces ha marcado sus vidas.
Dónde poner atención
Escuchar sin juicio y con conciencia estructural: Distinguir entre responsabilidades individuales y las condiciones estructurales que influyen en las prácticas de cuidado. Tener en cuenta que el abuso, la negligencia o el abandono no pueden comprenderse sin considerar la pobreza, el aislamiento social, la salud mental no tratada, la violencia intergeneracional o la discriminación. Reconocer esta complejidad no exime de responsabilidades, pero sí impide caer en el juicio moral o la simplificación técnica, abriendo caminos más honestos y efectivos para el acompañamiento.
Comprender su historia a través de sus propios relatos: Pone en el centro la historia tal como la familia la entiende y la relata. En lugar de dirigir la conversación hacia una recolección estructurada de datos, favorecer el relato libre y espontáneo, que posibilitará que emerjan significados, afectos, y reconstrucciones personales de los hechos. Este enfoque ayuda a reconocer el dolor, la lucha y la resiliencia presentes en sus trayectorias, y permite que las familias no se sientan tratadas como un “caso”, sino como personas con historia, agencia y dignidad.
Generar visitas domiciliarias con enfoque relacional: Son oportunidades para construir vínculo y confianza, más allá de su tradicional función de supervisión o verificación de condiciones. Prioriza el diálogo, entendiendo que solo desde sus relatos es posible comprender su lógica interna, sus decisiones y su manera de vivir la parentalidad. Al visitar a las familias en su contexto cotidiano, los equipos pueden conocer dinámicas que se invisibilizan en el espacio institucional y que permiten un conocimiento más real de ellas.
Realizar terapia vincular o familiar, cuando sea posible: Cuando las condiciones lo permiten, la incorporación de espacios terapéuticos de tipo familiar o vincular permitirá abordar los conflictos desde un lugar seguro y mediado, posibilitando la reparación de relaciones dañadas. La terapia permite mirar más allá de los síntomas conductuales y entrar en el campo de los significados compartidos, las heridas intergeneracionales y las posibilidades de reconciliación. Estos espacios también sirven para fortalecer competencias parentales desde una lógica de aprendizaje conjunto, no de imposición.
Generar espacios de corresponsabilidad en la toma de decisiones: La participación activa de las familias en decisiones relevantes para el proceso del NNA es una forma concreta de respeto y de reconocimiento de su rol. Cuando se promueven espacios de corresponsabilidad —por ejemplo, en la definición de objetivos de intervención, visitas, reencuentros o procesos de egreso— se refuerzan los vínculos de confianza y se reduce la distancia entre el mundo técnico y la experiencia cotidiana de la familia. Este enfoque también permite que los niños y niñas no vivan una separación afectiva entre quienes los cuidan en la residencia y sus adultos significativos.
Identificar fortalezas y redes de apoyo: Identificar los recursos personales, familiares y comunitarios con los que cuenta una familia que permitan ampliar las posibilidades de intervención y devolverles una imagen más completa y digna de sí mismos. Mapear y activar redes de apoyo —formales e informales—para descomprimir la exigencia que muchas veces recae únicamente sobre el adulto cuidador o cuidadora principal. Reconocer y activar estos lazos fortalece la sostenibilidad de los cambios al momento del egreso del NNA.